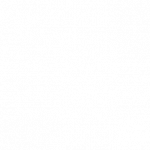‘Emociones de segunda mano’, por Pachi Aldeguer
¿Cuánto cuesta una emoción? De hecho, ¿alguien se atreve a ponerle un precio? Yo le he dado muchas vueltas y todas las rutas me llevan a una conclusión: la emoción no tiene precio. Pero, claro, en lo que respecta a los trabajos de voz (doblaje, locuciones, audiolibros, podcast y narraciones), al intentar hacer un simple desglose las cuentas no me salen, o lo que es más desalentador, las cuentas me parecen ridículas.
Tomemos como ejemplo un take, nuestra unidad de trabajo en el doblaje. Ese take podemos dividirlo en tres partes: voz, sincronía y emoción. Si dividimos el coste de un take por tres obtendremos el coste de cada una de las habilidades implementadas. Es decir, una emoción, IVA, IRPF y Seguridad Social aparte, viene a salir por un tercio del precio de un take. Y si tenemos en cuenta que no nos pagan más ni menos por las distintas intensidades y dificultades del registro de voz, la sincronía y la emoción, nos encontramos con que el precio establecido es el mismo para cualquier take.
Ahora las empresas de Inteligencia Artificial (I.A.) demuestran su interés en que sus entes digitales aprendan a gestionar con sus algoritmos las emociones. Y para ello necesitan de los profesionales para que les enseñemos cómo suena una voz cuando mientes, cuando eres sincero, cuando estás pensativo, cuando estas triste, feliz o enfadado. O sea, necesitan que hagamos de Cyrano para soplarle y chivarle a la Inteligencia Artificial en qué consisten los matices de la respiración, del volumen, de las pausas y del silencio. En definitiva, precisan de nuestras emociones para que la Inteligencia Artificial aprenda a manejar todos los resortes que envuelven una voz para trasladar un sentimiento. Y, claro, como no podía ser de otro modo, han saltado las alertas.
El lobo de la I.A. venía enseñando las orejas desde hace mucho tiempo y o bien no supimos o no quisimos verlas. A lo sumo nos resistimos a creer que una máquina pudiese hacer lo que hacemos en el atril frente a un micrófono y una pantalla. Y, mientras, ese lobo ha ido aprendiendo en silencio, poco a poco, con experimentos e inquietantes demos de audio, y ahora, además, empieza a asomar el hocico.
Pongamos que todos los actores del mundo nos negásemos a ponerle precio a nuestras emociones para que los distintos Hal 9000 se preparen para empezar a poder sustituirnos. Y, sí, digo todos los actores del mundo porque las emociones no son un monopolio exclusivo de un país. Pues bien, llegado ese caso el propietario de Hal 9000 no dudará en analizar todos los audios grabados en miles de películas y series de televisión que hemos doblado a lo largo de toda nuestra historia atrilera. Y una vez localizado el algoritmo de la emoción en cada take, la clonarán. No tengo ni pajolera idea de cómo lo harán. Pero al ritmo que van no me sorprendería que ya lo estuviesen haciendo. Y si secuestran nuestras emociones y las utilizan con otra voz, ¿quién es el listo que va a reconocerla para pedir lo que le corresponde por ella? Es imposible. O, al menos, por mucho que nos asalte la duda y la sospecha, será imposible que lo demostremos.
Podemos cambiar la normativa, las tarifas, las condiciones, pero no podemos detener el avance, cada vez menos sigiloso, de ese lobo con fauces de algoritmo. Lo que sí podemos hacer es empezar a poner en valor el hecho diferencial que nos distancia de manera natural de cualquier máquina. Nosotros ponemos en activo la empatía. Porque para envidia de la máquina, nosotros sí tenemos sentimientos. Y sabemos soñar. Y sabemos evocar y recrear con nuestra imaginación. Ese hecho diferencial es el que dota a todas y cada una de nuestras emociones de un carácter único de exclusividad. Todas nuestras emociones son distintas. Ninguna se repite. Ninguna es igual. Y la suma de esas diferencias es el pellizco emocional que le trasladamos al espectador en cada take. Ese hecho diferencial es nuestro salvoconducto. La garantía de que lo que recibe el espectador es creíble porque es único. Una emoción repetida, tal cual la repetirán las máquinas, deja de ser original para convertirse en algo predecible. Y eso el espectador lo sabe. Convendría también que no lo olvidásemos nosotros.
Si defendemos, protegemos, debatimos y argumentamos nuestro hecho diferencial, no haremos desaparecer al lobo pero sí que lo mantendremos alejado en compañía de sus repetitivos aullidos.
Ahora más que nunca debemos creer en nosotros. Porque llegado el momento vamos a necesitar que los espectadores militen en nuestro bando. Necesitamos explicarles y recordarles lo que les ofrecemos en cada take. Puede que así preservemos nuestra profesión asumiendo que si bien muchas cosas van a cambiar, no van a desaparecer.
Nuestras emociones, además de no tener precio, son personales e intransferibles. Son únicas. Por mucho que nos copien, las máquinas van a aprender a emitir emociones de segunda mano. Y como todas las cosas de segunda mano, al final, se acaban estropeando.
Ante las ansias de progreso de la Inteligencia Artificial, nuestra mejor defensa va a ser la de nuestra Inteligencia Emocional. Esa que nos identifica como humanos. La misma que nos convierte en artistas. Y, precisamente, nuestra condición humana y artística podrá ser mejor o peor. Pero nunca artificial.
___
Imagen: Gerd Altmann